Región tradicional literaria & Geocultura
José Luis Víttori, “De la historia a la literatura del lugar” (Literatura y región, Santa Fe: Colmegna, 1986)
Debemos
considerar el pensamiento de José L. Vittori (Santa Fe, 1928-2015) como tradicional
dentro de la órbita mencionada como región literaria, o por mejor llamarlo
región cultural. La idea clásica que
sostiene tal pensamiento proviene del movimiento nacionalista romántico gestado
en la Europa del siglo XVIII, especialmente a través del movimiento cultural e
ideológico alemán denominado Sturm und drang (tormenta e impulso) cuyos
fogoneros principales fueron Goethe y el pastor luterano y filósofo Johann G.
von Herder (1744-1803). Este sostenía que un pueblo (una nación) poseía
características espirituales, culturales y hasta políticas, provenientes de las
condiciones ambientales y geográficas del lugar que se habitaba.
De allí que en
el capítulo “De la historia a la literatura del lugar” introduzca
primero la idea de que la “Nación Argentina” se ha forjado, históricamente, de
manera distinta a “otras naciones de la tierra, incluso del continente
americano”. Argentina posee su propia
cultura nacional, su propio ser (concepto esencialista propio del
romanticismo más radical) que modela al ‘hombre’ quien alcanza así “un modo de
vivir, de hablar, de pensar, de actuar”. Y, claro, el escritor verdadero debe
rescatar a estos seres modélicos que son parte de la cultura nacional.
El otro
aspecto destacable es que estos escritores deben vivir, es decir, tener la
vivencia del lugar para captarlo mejor y así transmitirlo, no importa mediante
qué género discursivo (en realidad, Víttori menciona que el espacio regional se
compone de distintos lugares). Así, Víttori esboza una primera conclusión:
“Región, nación, cultura y literatura son cuatro términos acordes, cuatro
realidades que se corresponden”.
En lo referente a la literatura de ficción Víttori señala las ventajas de no ser un escritor profesional. ¿Por qué? Porque un escritor profesional trabaja con técnicas que le impone el mercado (y mercado es sinónimo de Cosmópolis) y este interferiría en su relación con las vivencias de la región (una región tiene distintos espacios y lugares que el escritor debe descubrir). No solo eso, las tecnologías (hoy agregaríamos las nuevas tecnologías de la virtualidad) imponen su condición de separar al individuo escritor de su espacio vital.
Ahora bien, es importante observar una contradicción. A Víttori parece no interesarle la circulación del lenguaje y las formas estilísticas, las estrategias retóricas, que un escritor pueda aprender para tratar la temática regional. Sí le interesa la circunstancia política de la región metropolitana de Buenos Aires, la que consagra el canon de la literatura nacional y por ende representativa de un modo influyente (hegemónico, si leemos a Antonio Gramsci y Raymond Williams, en el sentido de la cultura dominante de una clase social de un país) de hacer literatura.
Si bien reconoce que en Buenos Aires “los escritores se actualizan” y sueltan “el lastre del provincianismo”, por otro lado, los escritores del interior que se radican en la metrópoli se “malogran” y dejan a medio camino la realización de una obra importante. Esta deserción es tan grave como la pérdida de una identidad nacional (construcción propia del romanticismo clásico), tal como ocurrió en los años ’70, dice Víttori, y que la última dictadura cívico-militar (1976-1983) evitó. Por otro lado, preocupado por tráfico de ideologías dentro del capitalismo de avanzada (Víttori sin sugerirlo critica la posmodernidad, es decir la pérdida de los valores que una sociedad acuña como su identidad) cuya impronta fue la guerra de Malvinas, critica la influencia cultural de Europa. De paso critica al Borges universalista autor de un ensayo polémico (“El escritor argentino y la tradición”, de 1957) en el que ignora la elaboración de una identidad literaria. Pero defiende al Borges de 1982 que se ha puesto del lado de los intereses nacionales durante el conflicto malvinense y que valoriza la literatura gauchesca.
Más adelante,
Víttori no niega al regionalismo argentino sus contactos con la amplia región
de Latinoamérica por cuestiones afines de lengua, geografía, proceso de
evangelización católica, gestas de la independencia en el siglo XIX. Es
entonces que vuelve a la concepción de lo regional como el principio de la
identidad nacional, es decir, una especie de confluencia de intereses que
tendrían como marco de referencia un territorio antropológico que va
evolucionando: este es su esfuerzo por colocar en un mismo nivel la literatura de
las regiones argentinas a la que se escribe en la cosmopolita región de Buenos Aires.
Luego, vuelve
sobre las tecnologías (“la subcultura electrónica”)como un medio de
“aculturación” de la sociedad y que involucra a los escritores (es de presumir
que en el pensamiento de Víttori están involucradas todas la expresiones
artísticas) lo cual significa que los aspectos vivenciales son “desviados,
neutralizados o deformados por el acoso de motivaciones sin historia y sin
arraigo” y se prolongan, en el fondo, en políticas de sometimiento de otros
modelos provenientes de la denominada “cultura
occidental” y de la socialista, ya que nombra la influencia de Cuba. Y la apátrida
Buenos Aires, la europeizante (pero recordemos que Víttori había escrito sobre
el valor de la región metropolitana al citar a varios escritores de sus
escritores, desde el mismo Borges pasando por Cortázar y Sábato). Los medios,
insiste, son un deterioro de la personalidad nacional, el anclaje
extranjerizante, el estar expuestos a las corrientes intelectuales y artísticas
del mundo que apartan de la propia realidad circundante. Finalmente, del puerto
de Buenos Aires rescata su cultura popular, tan porteña y regional, ya
que si estuviera enteramente en manos de lo de la influencia exterior sería una
fatalidad. -
Palabras
claves a tener en cuenta de Víttori: Provincianismo - peña tradicionalista - color local -costumbrismo
– telurismo.[1]
Pablo Heredia, “Parte II” (El texto literario y los
discursos regionales. Propuestas para una regionalización de la narrativa
argentina contemporánea, Córdoba: Argos, 1994)
Pablo Heredia integra el Grupo de Estudios Literarios del Cono Sur, que
“nació a comienzos de los ‘90 bajo la dirección del Dr. Jorge Torres Roggero.
Integrado por un equipo de investigadores de literatura y pensamiento
argentinos y latinoamericanos, desarrollan su trabajo en el Centro de
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH) de la
Universidad Nacional de Córdoba”, señala Andrea Bocco[2].
Los trabajos de este grupo se publican en Silabario. Revista de
estudios y ensayos geoculturales.
En su pensamiento sobre literatura y territorio regional Heredia agrega
la idea de que la región es también un “espacio mental”, esto significa
entenderla “como espacio de percepción y aprehensión del mundo en el cual se
habita, posee una dinámica temporal (…) en que las prácticas sociales se
internalizan y se proyectan” en manifestaciones culturales propias. Y “la
narrativa regional reproduce de diversos modos” tales percepciones del mundo.
Hasta aquí, Heredia piensa de modo similar a J. L. Víttori.
Los cambios en la percepción literaria tradicional de la región
comienzan, según Heredia, en la etapa del denominado “boom latinoamericano” en
la década de 1960. Los escritores experimentan nuevas búsquedas estéticas, lo
cual implica alejarse de los “discursos referenciales de los espacios
territoriales de la ciudad cosmópolis (salvo las excepciones de por ejemplo
Julio Cortázar o Ernesto Sábato)”. Los escritores rescatarán la percepción del
mundo de comunidades y poblaciones de provincia a través de arquetipos sociales
y de la modelización de los relatos populares. Heredia, especialmente
interesado en los “relatos de identidad”, toma como ejemplo las narrativas del
jujeño Héctor Tizón (es atrayente leer la nota al pie N° 9 en la que se anota
el pensamiento de este escritor sobre el boom latinoamericano) y del ‘riojano’
Daniel Moyano.
Seguidamente, suma el concepto de “alternancia regional”, esto es que
en un mismo espacio (histórico y geográfico) pueden coexistir distintas
percepciones socio-culturales, lo cual conforma “un macro-espacio
interregional, al cual llamaremos cosmópolis” (el ejemplo que toma es el gran
Buenos Aires, el conurbano, donde convergerían distintas perspectivas
socioculturales de Argentina; sucedería algo parecido en “los cordones
periféricos de las ciudades de Córdoba y Rosario”). Sin embargo, esta
alternancia plantea la cuestión de la heterogeneidad cultural y su difícil
traducción en una síntesis identitaria, algo que han intentado mostrar en sus
obras escritores como Tizón y Moyano.
En la enumeración de la concepción de región no podía faltar la
histórica división entre interior (periferia) / capital (centro) que se
emparenta con el paradigma sarmientino de barbarie / civilización, que Heredia
atribuye su vigencia a los medios de comunicación, a la retórica académica, al
habla popular y sus correlaciones entre la representación de lo nacional y lo
universal, tomando como eje la
cosmópolis, en el sentido que la ha dado a esta palabra Víttori, lugar de donde surgen y se expanden “los
valores y proyectos políticos-culturales propios de la región metropolitana”,
al menos así es en la primera parte del siglo XX. Desde esta perspectiva, se
comprende que en la provincia de La Pampa, cuando esta se constituye como tal
en 1952, la agenda político se propusiera crear, desde un organismo del estado,
su propio proyecto de identidad cultural a través de la promoción artística
(literatura, plástica, música) como marca diferencial de otras regiones y en un
claro proceso de rechazo al proyecto metropolitano, que Heredia sintetiza en
una nota al pie, la N° 20.
Heredia repasa aquellos autores que sin embargo han observado la
literatura “interior” como un modo de indicar que esas raíces regionales son
parte de la cultura argentina. Así cita a Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas; especialmente este uno de los
primeros en arrojar una ideología latinoamericanista sobre el mapa cultural
argentino, proyecto generacional que se continuó en otros (M. Gálvez, M.
Ugarte, entre los más conocidos). Esta tarea se continúa a partir de la década
de 1940 con figuras como las del santiagueño Bernardo Canal Feijoo y Rodolfo
Kusch (el pensamiento antropológico y americanista de este estudioso es el
marco intelectual del “Grupo de estudios literarios del cono sur” asentado en
la universidad nacional de Córdoba).
Luego, Heredia introduce su idea de estudiar la literatura a través de
la ‘regionalización’ de los estudios de literatura argentina, para así salir de
la órbita de la academia porteña que siempre ha elaborado el canon, los puntos
de vista críticos y las periodizaciones de las letras y planes de estudios (De
hecho, el plan de la carrera de letras de la Unlpam se basó, desde su misma
creación en los años ’70, en los de la UBA).
Regionalización de la literatura: “en tanto categoría de análisis,
refiere a una circunscripción referencial de la producción cultural, en la que
cada texto expresa una cosmovisión particular orientada con los paradigmas
epistemológicos de una región”, pero alejado de los prejuicios del regionalismo
metropolitano y del discurso regionalista, atemporal, que otorga de una vez y
para siempre determinadas características a una región cultural. Finalmente,
debemos prestar atención la cita final de Daniel Moyano en la que Heredia
rescata una idea de ritmo, de tonada, de estilo que condensa y a su vez expresa
el lenguaje y la cosmovisión (Weltanschauung) de un autor determinado.
Pablo Heredia, “¿Existen las regiones culturales? Introducción, crítica y proyecciones de los estudios geoculturales”. Silabario N° 7; Córdoba, agosto 2004; pp. 103-111.
Conviene ahora extendernos en el concepto de
geocultura como fundador de toda una línea de investigación. Heredia escribe:
Kusch aborda en
primer término la cultura no como un acervo sino como una actitud que
configura un horizonte simbólico, un corpus de posibilidades que se
despliega creativamente frente a los cambios, la tradición (los orígenes
históricos) y el futuro, dentro de un espacio territorial (al que denomina
antropológicamente suelo), limitado pero móvil y dinámico.
El espacio geográfico, agrega, debe nombrárselo como ‘naturaleza
simbólica’, ‘paisaje’, como una creativa “representación simbólica del hombre”
y la sociedad, que se transforma en ‘memoria común’ y en estructura cultural a
lo largo del tiempo. Heredia apoya tal idea con citas del semiólogo Iuri
Lotman.
Concluye de manera interesante cuando traslada estas consideraciones a un ejemplo literario:
"un texto literario que opera dentro de cierto código de la memoria, lo que implica el registro de un horizonte simbólico propio de una región geocultural determinada, puede precisar de un glosario (vocabulario) como de anotaciones que aclaren el contexto, o las estructuras mentales que accionan ciertas actitudes, para que sea comprendido fuera de sus fronteras".
Heredia critica la escuela estadounidense de los “Estudios subalternos”
(uno de sus integrantes fue el argentino Walter Mignolo). Si bien estos estudios no
difieren de las aproximaciones teóricas “geoculturales”, hacen un análisis de
las “prácticas y pertenencias culturales vinculadas con el conocimiento de las
comunidades que provisoriamente llamamos ahora Tercer Mundo”, es decir estudian
las literaturas regionales de -entre otras- América Latina, pero lo hacen con
herramientas metodológicas funcionales a un modelo colonizante, de
centro-periferia. Algo parecido a lo que se dice cuando se estudia la
literatura del interior de Argentina con el enfoque de la ‘academia’
rioplatense.
Como cierre de esta síntesis, citemos un párrafo de Heredia que define
el método de los estudios geoculturales cuyos preceptos superan:
las oposiciones rural
/ urbano, culto / popular, riqueza / pobreza, producción / tercerización, ya
que podemos entender a ambos términos en el marco de las “semánticas locales”
que estructuran una totalidad espacial (…)
Cuando hablamos de espacios de horizontes simbólicos (memoria, actitud)
representados en identidades, y luego en “espacios con propias articulaciones
históricas”, estamos reconociendo una referencia que asume una cierta autonomía.
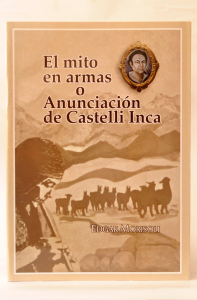

Comentarios
Publicar un comentario