Metrópolis vs. Argentinas
Reseña
Zulma Palermo, “Sobre ‘nacionalismos’ y ‘regionalismos’ o los avatares de las políticas literarias metropolitanas”. UNSa, 1993.
En este trabajo, Zulma Palermo reflexiona, estudia y promueve una resignificación del estudio de la literatura argentina mediante el cambio del paradigma centro / periferia y la adaptación local de canon / literatura regional, o bien -para ponerlo en términos dramáticos y decimonónicos-, de civilización y barbarie.
"La crítica
literaria ha sido, en cada uno de los momentos de su producción, copartícipe
directa de la reproducción periférica de un capital cultural que ha generado un
tipo de reproducción del sujeto social argentino, que éste, a su vez ha
repetido las instancias del discurso hegemónico metropolitano en forma
dependiente y con las características del discurso colonizado. Por su parte, el
discurso metropolitano ha respondido a las pautas canónicas de los discursos
hegemónicos trasatlánticos reproduciendo hacia adentro el mismo modelo sobre
las propias regiones interiores".
A través de la
concepción sociocrítica y transdisciplinaria propone estudiar la literatura
como inscripta en la diversidad
(heterogeneidad) de enunciados sociohistóricos de un determinado espacio
cultural. De este modo, se incorporarán a la crítica textos no canónicos.
Detalla:
El estudio
de la oralidad, de documentos y epístolas, diarios de viajeros y textos de
evangelización para las etapas iniciales. Las textualidades llamadas
marginales: historietas, grafitis, clips, textos icónicos, cine, folletines,
etc., para la modernidad.
En un segundo
momento, propone revisar los “modelos históricos de la crítica”, también
tradicionalmente asimilados al “patrón metropolitano” que ignoró la
heterogeneidad productiva de las regiones y que impuso el modelo “regionalista”
(palabra de carácter descalificante). Así, Palermo arriba a una primera
síntesis:
Propongo
efectuar una revisión de los criterios ordenadores del sistema literario
argentino y del campo mismo de la “literatura” en tanto tipos textuales que lo
conforman (…) y de una crítica que privilegie los problemas que se sitúan en la
articulación entre sociedad y literatura.
Uno de los modos de
reordenar el sistema literario argentino es interrelacionarlo con el contexto
latinoamericano (también es propuesta de los estudios geoculturales) y correr a
un lado (o más bien contrastar) con el dominio europeo en la cosmópolis porteña
y su influencia en los modelos canónicos del sistema oficial de enseñanza.
Para Palermo, el
contexto latinoamericano va más allá del modernismo de Rubén Darío y de boom
narrativo de los ’60, a los que considera también como homogeneizadores, es decir como procesos canonizados que no
permiten ver la riqueza y variedad de la literatura del “sudcontinente”.
Enumerará,
entonces, cinco categorías de análisis cuyo entrelazamiento y puesta en
práctica permitiría realizar proyectos de investigación renovadores sobre la
literatura argentina.
1. Espacio
semiótico: significa observar una relación dialéctica y dinámica de “las
prácticas sociales” sociales desarrolladas en un espacio determinado.
2. Espacio
subjetivo: significa eliminar la subjetividad del investigador sobre el mismo
objeto que estudia. Comenta Palermo: “la carga semántica del constructo región literaria ha quedado resentida
por la defensa acalorada de los escritores no metropolitanos desde su propio
lugar de producción en el ámbito latinoamericano”, que terminan repitiendo
expresiones como “la región vivida” o “pinta tu tierra y pintarás el mundo”,
con lo cual -en definitiva- se termina convalidando el proyecto hegemónico y
ordenador metropolitano.
3. Espacio
“objetivado”: permitiría mayor claridad operativa sobre el corpus de estudio.
Significa relativizar el “sentimiento de pertenencia que se consolida desde las
tradiciones localistas en el ámbito del trabajo intelectual” y construir corpus
textuales leídos “como prácticas socioculturales e ideológicas” relacionados
con procesos históricos. De esta manera se evitaría caer en las “modas”
vinculadas a las vanguardias europeas (deconstruccionismo, posmodernidad) y
hacer emerger los “estadios discursivos propios de las diversidades culturales
de los espacios interiores” argentinos.
4. Espacio
de las formaciones socio-históricas:
significa tener en cuenta que cada “microespacio no metropolitano”
mantiene un principio unificador respecto a los grandes procesos
socio-históricos latinoamericanos (“tiempo largo”) y que
retrotrae la
constitución de las regiones a épocas anteriores, no solo a las organizaciones
nacionales, sino a los de la conquista española y portuguesa, [es decir,
lograr], la vinculación a un pasado común, con problemas similares de
supervivencia, explotación y núcleos de concentración de poder, lo que
presupone también un perfil de expectativas compartidas.
5. Espacio
preconfigurado: si bien una investigación, de acuerdo a este proyecto, partiría
de un constructo previo (por ejemplo, literatura del NOA, de Cuyo, de
Patagonia, etc.), luego se lo relacionaría “con corpus mayores -tanto
nacionales como supranacionales- para finalmente llegar a construir criterios
de región emergentes de las textualidades”.
Palermo intenta clarificar su episteme a través de su propio proyecto de estudio de la literatura del Noroeste Argentino (NOA) y sus fuertes contactos fronterizos con la cultura andina de Bolivia y Perú desde tiempos muy anteriores a la conquista española y al surgimiento de los estados nacionales. Por eso concluye que para la salud de su aventura intelectual “se hace necesario generar proyectos interregionales que se orienten a delimitar sus propios corpus de trabajo” y configurar así “otro perfil de las literaturas nacionales, supranacionales y sudcontinentales que den cuenta de la ‘totalidad contradictoria’ que configura esa producción”.
-0-
Reseña
Zulma Palermo; “De cánones y lugarizaciones”; Literatura del Noroeste Argentino. Reflexiones e investigaciones. Vol II UNJu, UNSa, UNT, 2012: 63-75
A casi veinte años del anterior trabajo,
Palermo retoma los hilos del entramado centro / periferia como modelo que aún
rige la crítica de la literatura argentina pese a los esfuerzos de distintos
grupos de estudios y de intentos como la perspectiva crítica decolonialista (a la
cual Palermo adhiere), de independizar el estudio cultural socio-histórico del “sudcontinente”
de otras academias.
Luego de repasar el
concepto clásico de canon (definido como "forma de regulación política de
las prácticas discursivas mediante las que las culturas pueden pensar su pasado
y proyectarse hacia un futuro posible"), se anima a preguntarse “cuál es
el canon que pensamos cuando nos referimos a la formación de las literaturas
“regionales”. Aunque primero hace algunas consideraciones sobre los nuevos
‘ropajes’ que viste el viejo paradigma de centro-periferia que se actualiza con
las lecturas de las prácticas culturales de América Latina. Palermo sostiene
que hay que desconfiar
de la
fuerza penetradora de los medios masivos -eficaces multiplicadores del discurso
político de la ideología del internacional
capitalismo-, requiere de una atenta intervención crítica a los efectos de
exponer los vínculos entre las estrategias de este nuevo poder y las
condiciones desde las que propone categorías tan seductoras como
multiculturalismo, hibridación, literatura oral, etnoliteratura, entre otras,
desde las que el discurso académico lee y valora.
Desde su perspectiva
ideológica, Palermo está más preocupada en revelar estos avatares de las
políticas globales que avanzar en la formulación de su propia teoría con la
cual mostrar otros caminos de los estudios literarios regionales.
Entonces se
desplaza de la palabra 'región' a la palabra ‘lugar’ en un intento de
reformulación académica y “dar valor a lo local no en el sentido de los
regionalismos tradicionalistas persecutores de una esencia originaria de las
identidades, ni de una correspondencia irreductible entre espacios “interiores”
de otro mayor, el estado nacional, sino de la reconfiguración de los procesos
por los cuales, en la cultura local,
las subjetividades se han construido a través de narrativas dependientes de
procesos de colonialidad específicos”.
Por ello la idea de
‘lugarización’ es otro intento de pensar la región. Ahora dice que hay que
atender las subjetividades de una determinada comunidad y como esta recibe,
procesa e interpreta lo que le llega de la globalización y sus nuevas
categorías críticas. Una vez delimitadas y apartadas estas influencias será
posible analizar “las historias de las artes en América Latina y, con ello,
resignificar también la noción misma de “arte” a partir de originalidades
alternativas”.
Este dejar a un
lado la 'diferencia colonial' llevará a producir "una crítica interna
efectiva desde las posibilidades de la propia producción intelectual y
material, como una estrategia de crecimiento y de creatividad. Se trata de
reinscribir esas textualidades ignoradas -más allá del canon o por fuera de él-
para generar otra historia del/las arte/s en América Latina en su
diversidad"
En definitiva, lo
que propone es que no solo se lean las producciones de escritores regionales,
sino que se elabore una posición crítica sobre ellos a partir de sus
circunstancias o condiciones de producción. Esto involucra la parte letrada y
también otro tipo de expresiones lingüísticas, no solo de ficción, tal como lo
refiere en el anterior documento analizado. Los estudios literarios deberían caracterizar
sus propias periodizaciones, sus diferenciaciones, y su propia presencia o
entramado en la historia literaria canonizada de un país. La búsqueda es
encontrar una fluencia de igualdad en la consideración de las literaturas no
consagradas. Todo ello sin perder el marco ideológico de lucha emancipatoria
del “sudcontinente”. Es decir, Palermo sueña con involucrar los estudios
literarios en las luchas por la igualdad política, social, de género, de
soberanía, en la contemporaneidad y lograr una simetría y no un subordinamiento
al canon y a las políticas culturales globalizadas.



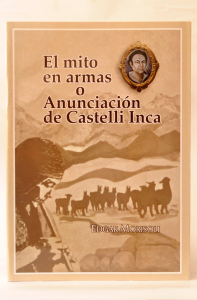

Comentarios
Publicar un comentario